En la infancia de postguerra de nuestros padres (y, por supuesto, antes), había un sonido habitual: la campana tocando a muerto. La muerte no había sido extrañada y formaba parte de la vida cotidiana.
Cuando un vecino fallecía, el portal de la casa quedaba abierto a media hoja, para que entrara quien quisiera a rendir respeto al difunto, y se dejaba dentro del portal un libro de firmas. Nací en 1971, y no recuerdo haber visto eso. De hecho, mi infancia tuvo lugar en la era de la muerte extrañada, con los niños ajenos a la cultura anterior.
Por supuesto, tampoco recuerdo el toque de difunto de niños, para empezar porque se había completado la curva demográfica en mi infancia y la mortalidad infantil era bajísima. Si cuando hacía mi trabajo de campo en el cementerio sacramental de San Justo tocaba recorrer alas de infantes repletas de lápidas blancas para las zonas anteriores a 1950, después era más y más infrecuente encontrar esas lápidas tan tristemente distintivas. De hecho, se acabó perdiendo la distinción de lápida de infante, con la práctica totalidad de las demás personalizaciones por inscripción y decoración de las lápidas.
Muchas veces se plantean los ordenadores e Internet como la brecha cultural generacional más importante. Pero si nos distanciamos, comprobaremos que la brecha cultural funeraria es al menos tan importante como la digital. Si a mis abuelos Internet les habría resultado incomprensible, a mis contemporáneos la cultura funeraria precedente les resultaría igualmente ajena. Y no desarrollo la cuestión de las mondas, a apenas 200 años de distancia, para no provocar un choque cultural.
Si la cultura funeraria es ajena, si la muerte está extrañada en 2014, la muerte de un niño es aún más impropia… pese a que existe. En un número muy inferior a la época de nuestros abuelos, pero existe. Existe separada, aislada de todo al que no le afecta. Para nuestra cultura, y chocando con el principio de realidad aunque no con la probabilidad realista, la muerte del niño no existe.
Como el niño no muere, algunos individuos pueden sostener perfectamente que la vacunación es innecesaria y que debería ser una opción. Están tan alejados del toque de difuntos de niño como de la diferencia que, en su momento, marcó la vacunación de cara a reducir la frecuencia del toque de campanas de niño (aquí podéis escuchar el toque de campanas de niño, CC-NC-By Jesús Otero Seoane).
Efectivamente, cada vez son más comunes las noticias y publicaciones referidas al efecto tan predecible como absurdo que está teniendo el éxito de la cultura anti-vacuna. Cuando a los niños no se les vacuna, se convierten en vectores de transmisión de enfermedades que en su momento se cobraban muchas vidas infantiles o, como en el caso de la polio, provocaban una discapacidad permanente y que ahora parecía desterrada.
En otros países, como Bélgica, al menos la vacunación de la polio es obligatoria, so pena de perder la patria potestad. Independientemente de lo que pueda creer cada uno, las autoridades sanitarias belgas asumen como esencial que no se rompa la cadena de vacunación y mantener alejada la polio.
En mi propia infancia tardofranquista, los niños pasábamos el sarampión. Yo lo pasé, y gracias a un tío médico que me metió en un baño de agua fría el fiebrón que tenía no me provocó daños cerebrales o me mandó al otro barrio. Pero en mi época, sin vacunación del sarampión, todavía había niños que morían por esa misma fiebre. La parotiditis o paperas no tenía esa mortandad, pero si le tocaba a un adolescente, en ocasiones lo podía esterilizar sin remedio. Y la rubeola, finalmente, lograba el raro éxito de provocar abortos a un 20% de los casos de las embarazadas que no fueran inmunes.
Ahora, pensadlo: un niño no vacunado contrae el sarampión. Tiene un hermano pequeño, por supuesto no vacunado, que va a escuela infantil y a quien contagia. Si en esa escuela infantil se transmite el sarampión a niños menores de un año, la probabilidad de muerte aumenta. Y todo porque esos padres creen que la vacuna es innecesaria.
En los tiempos de la campana tocando a niño difunto, nadie en su sano juicio dudaba de la vacuna. Incluso para la población analfabeta, que también existía, la promesa de evitar la muerte de sus hijos era tan positiva y poderosa como para quien entendía el procedimiento. Pero en nuestros tiempos donde la cultura hace ajena a la muerte y los niños no mueren, hay pie para que los tendentes a subculturas alternativas nieguen la eficacia y necesidad de las vacunas como quien afirma que las estelas de los aviones son en realidad chemtrails destinados a envenenar a la población.
Cada cual puede creer lo que le apetezca, por suerte y por desgracia. Pero cuando se amenaza la salud y la vida de terceros, el Estado debería intervenir y hacer la vacunación obligatoria so pena de retirada de la patria potestad. Lo malo es que la vacunación obligatoria cuesta más dinero que la que se aplica sólo a una parte de la población, al menos para ciertas mentalidades ahorradoras.
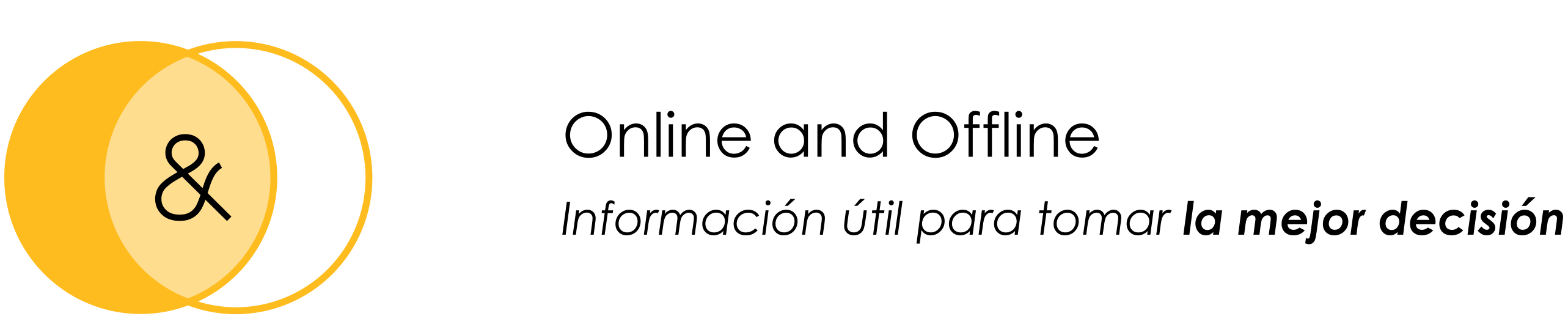
 Máximo López, CC-By-ND
Máximo López, CC-By-ND